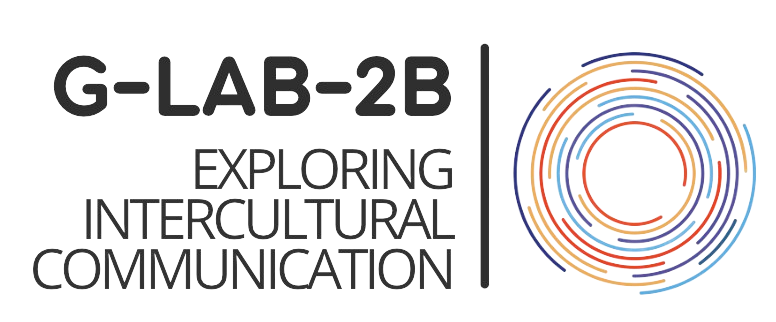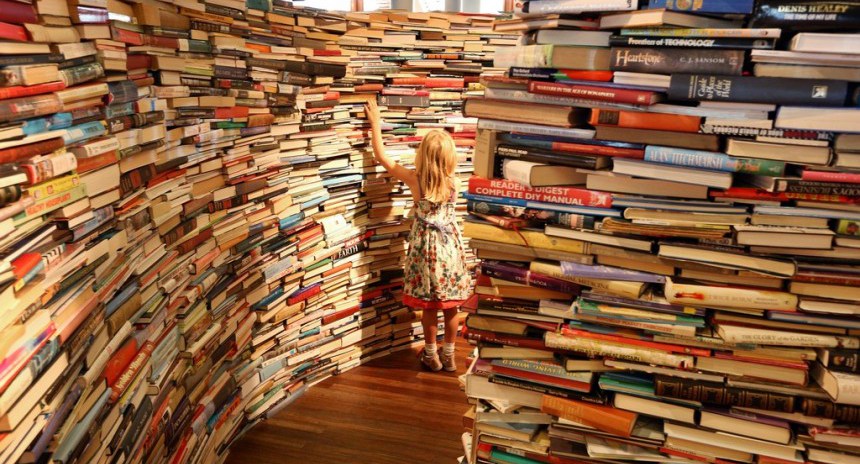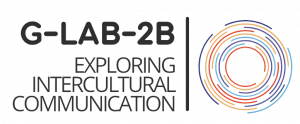En muchos espacios se insiste, con razón, en la importancia de enseñar a distinguir entre fuentes fiables, a reconocer la falsedad de ciertas noticias, a comprender el funcionamiento de los medios. Y sí, todo eso es importante. Pero también es insuficiente.
La realidad es que, en un entorno saturado de desinformación, teorías conspirativas y burbujas de opinión digitalizadas, esta respuesta parece sensata. Pero su sensatez no garantiza su eficacia.
Tabla de contenidos
Invito a una reflexión más profunda:
Como ocurre a menudo con las soluciones bien intencionadas, corremos el riesgo de errar el diagnóstico. No el síntoma visible, el problema hay que mirarlo, que en el fondo no es tanto una carencia de conocimientos como una creciente resistencia a saber. La crisis ( o más bien dicho: esta sensación ) que vivimos no es solamente cognitiva; es también afectiva, estructural y social. No se trata solo de no comprender los hechos, sino de no querer enfrentarlos.
Por ejemplo: no reenviamos un mensaje ni explicamos cierta información a otra persona porque sea verdadera, sino porque nos encaja, porque confirma lo que sentimos, porque refuerza lo que creemos, porque queremos compartirla con alguien cercano, como un amigo, un familiar o un compañero de trabajo, sin tener que cuestionarla demasiado. Compartimos no solo para informar, sino para pertenecer. A veces, una mentira reconfortante circula con más facilidad en un grupo de confianza que una verdad que incomoda.
Creer lo que se desea creer
Sin duda, la tendencia a rechazar información que contradice nuestras creencias no es nueva. Desde el mito de la caverna de Platón hasta los estudios actuales sobre sesgo de confirmación ( Psicólogo cognitivo Daniel Kahneman ) , sabemos que los seres humanos no buscamos necesariamente la verdad, sino la coherencia con nuestro propio relato del mundo.
En este contexto, no es raro que se compartan artículos de fuentes dudosas en grupos de mensajería o redes sociales. Lo relevante no es tanto la veracidad del contenido, sino su función emocional y simbólica. Es decir, no compartimos información para comprender mejor el mundo, sino para reforzar quiénes somos dentro de él.
Por eso, la clásica enseñanza de “buscar una segunda fuente” pierde fuerza. Sabemos cómo hacerlo. Simplemente, no queremos hacerlo cuando esa segunda fuente puede desestabilizar nuestro marco mental.
La estructura mediática
Esta resistencia al saber no se da en el vacío. Se ve reforzada por un ecosistema mediático diseñado no para informar, sino para capturar atención. El modelo económico dominante, basado en la publicidad, transforma la atención del usuario en mercancía.
Así, tanto los medios tradicionales como las plataformas digitales se ven empujados a priorizar el contenido que genera más clics, más emociones, más tiempo de permanencia. Y ese contenido rara vez es complejo, matizado o incómodo. Lo que predomina es lo emocional, lo polarizado, lo personal y, a menudo, lo negativo.
Tomemos como ejemplo la crisis climática: Pocos dudan de su gravedad, pero los datos científicos rigurosos rara vez se viralizan. En cambio, un vídeo emocional que niega el cambio climático o simplifica su impacto puede circular con gran rapidez, reforzando percepciones erróneas pero emocionalmente satisfactorias. Además, si se comenta contradiciendo el mensaje original, el mensaje aun se viraliza más.
Cuando la competencia no basta
Ante este panorama, las iniciativas de alfabetización mediática se quedan cortas si se limitan a enseñar a identificar bulos o distinguir entre géneros periodísticos. La pregunta no es solo qué es verdad, sino por qué preferimos no saberlo.
Gran parte de la pedagogía actual parte del supuesto de que, una vez dotados de las herramientas adecuadas, los ciudadanos actuarán racionalmente. Pero esta visión «tecnocrática» no considera los factores emocionales, identitarios y estructurales que condicionan nuestras elecciones cognitivas.
¿Qué hay que hacer entonces? No se trata de abandonar la educación mediática, sino de redefinir su alcance. Enseñar a identificar noticias falsas no es suficiente si no se trabaja también la disposición interna a exponerse a lo que no confirma nuestras creencias.
Esto implica una doble tarea: por un lado, analizar las estructuras económicas y sociales que configuran nuestro entorno informativo; por otro, fomentar una ética del conocimiento que incluya la autocrítica, la duda y la apertura a lo complejo.
Saber no es solo una cuestión de información. Es una cuestión de coraje.