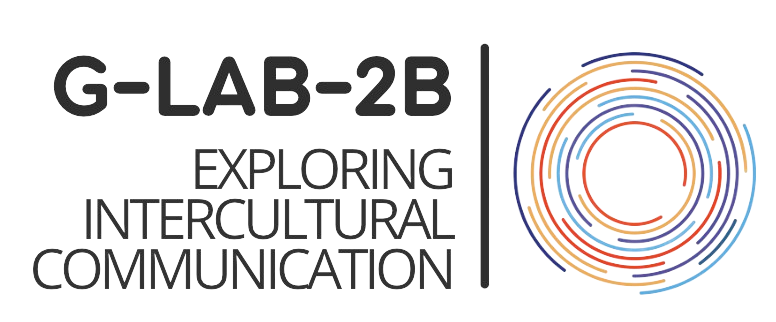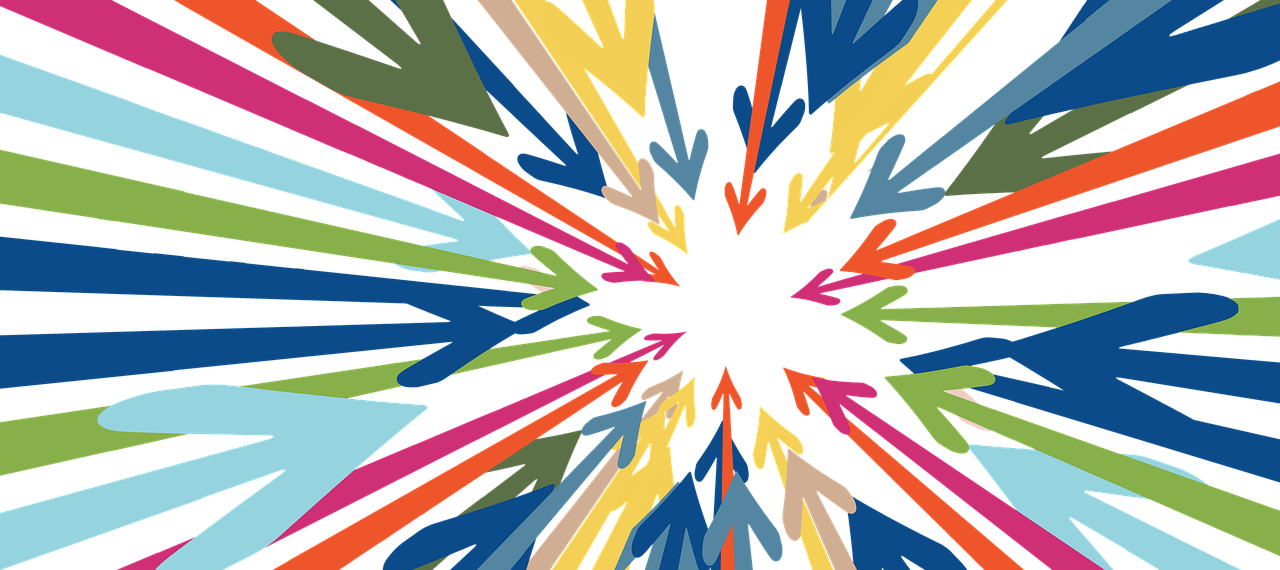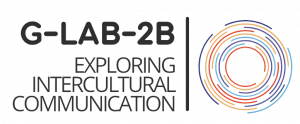Una tendencia clara que actualmente se puede observar en la política occidental (y los medios tradicionales): no se puede lograr una paz real, mientras se siga exigiendo que la otra parte acepte primero sus propios valores y principios morales. Entonces, ¿por qué resulta tan difícil promover abiertamente la paz en nuestros días? O más preciso: ¿Por qué, aunque se hable continuamente de paz, las iniciativas cooperativas y diplomáticas concretas escasean?
Esta realidad invita a reflexionar sobre algo más profundo que los conflictos actuales: un cambio en la forma en que concebimos la acción política. La paz parece haberse convertido en un objetivo secundario, subordinado a la búsqueda de una superioridad moral. Quien defiende la paz sin señalar claramente a un enemigo corre el riesgo de ser etiquetado como ingenuo o imprudente.
Tabla de contenidos
De la diplomacia al moralismo
La diplomacia clásica valoraba el pragmatismo, los acuerdos y los compromisos. Hoy, en cambio, se puede observar que muchos líderes políticos parecen sentirse más cómodos en el papel de guardianes morales que como facilitadores del diálogo. El lenguaje político ya no busca tanto el entendimiento como la diferenciación clara del «otro», convirtiendo al adversario en algo más difícil de aceptar o entender.
Esta postura, que coloca al adversario como el «mal absoluto», complica cualquier esfuerzo diplomático. El problema: pedir un alto el fuego o defender el diálogo se interpreta fácilmente como debilidad o ingenuidad, dificultando así la cooperación intercultural y los intentos sinceros de alcanzar la paz.
¿Estaremos preparados para renunciar a la comodidad de tener siempre razón, a cambio de un verdadero entendimiento mutuo? Leonard Glab Frontera, 2024
El papel de los medios: ¿Guerra como normalidad?
Los medios de comunicación, adaptados a una dinámica de atención constante, tienden a resaltar el conflicto más que la búsqueda silenciosa y compleja de acuerdos diplomáticos. El problema aquí: la guerra ofrece imágenes claras y emociones inmediatas, mientras que las negociaciones requieren paciencia y matices, una historia más difícil de explicar, lo cual genera un entorno en el que quienes hablan de paz deben enfrentar una opinión pública que, en ocasiones, puede mostrarse hostil o escéptica ante sus argumentos.
La presión política y social hacia la firmeza
Además, existe una presión interna considerable ( casi estratégica ) para mostrar firmeza frente a cualquier conflicto. En un contexto de encuestas permanentes y redes sociales que amplifican rápidamente las opiniones, los líderes políticos pueden sentir que optar por la moderación es arriesgar su credibilidad o popularidad.
El filósofo alemán Jürgen Habermas, ( vinculado a la histórica Escuela de teoría critica de Frankfurt ) ya advirtió sobre cómo en nuestra sociedad la presentación moral a menudo supera al argumento racional. Esto resulta especialmente visible en ciertos discursos políticos que priorizan la justicia absoluta sobre la búsqueda pragmática del fin de la violencia, dificultando así soluciones reales.
Lamentablemente, la escalación militar ( presupuestos hinchados ) de varios gobiernos ha adquirido un lugar central en el lenguaje político, desplazando a la diplomacia, como si tuviera que ser la primera y única opción. Declaraciones recientes de líderes europeos, que sugieren eliminar «líneas rojas» o reforzar capacidades militares, son indicativas de una postura que ve la confrontación más natural que la negociación.
La necesidad de un silencio reflexivo
El punto clave: En medio de estos discursos y tensiones, existe un espacio importante para reflexionar sobre la dirección que estamos tomando como sociedad. Quizá la clave no sea solo cuestionar si la paz es posible, sino preguntarnos si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para alcanzarla: escuchar, comprender, cooperar y dialogar más allá de nuestras propias certezas.
Lo importante: la paz no se consigue accidentalmente, sino un esfuerzo continuo que requiere valentía, humildad y empatía.